Con cuentagotas ( Pole Dancing desde otra perspectiva)
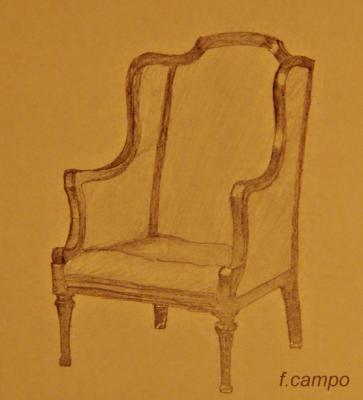
Nueve de la mañana. Don Anselmo se disponía a cruzar el umbral del edificio en el que tenía la notaría, cuando un rayo de sol, el mismo de todos los días en esa época del año, le hizo un guiño desde la placa de latón que llevaba sus cuatro ilustres apellidos. Pero el hombre no estaba de humor para poéticas observaciones y aquel guiño solo le permitió fijarse en lo ennegrecida que estaba la placa.
¡Me cago en los porteros de ahora!, pensó Don Anselmo, cuando me lo encuentre se va acordar.
Al llegar frente a los veinticinco escalones que le llevaban de la calle a su despacho, estuvo tentado de coger el ascensor; un solo segundo de tentación que bastó para que los latidos de su corazón empezasen a tamborilear en su pecho, como en un día de tamborrada en Calanda. Aquella fobia a los espacios cerrados era su talón de Aquiles, pero era un secreto entre él y su fobia.
Empezó a subir las escaleras con la sensación de que a cada día que pasaba, la altura entre escalón y escalón era mayor y que a cada año que cumplía, se añadía, como por arte de magia, un peldaño más a los veinticinco iniciales.
¡Qué magia ni qué niño muerto!, lo que pasa, es que me estoy haciendo viejo, cavilaba Don Anselmo mientras recordaba entonces lo distinta que era su vida de ahora de la de antes, sobre todo desde que Adela, su esposa, había vuelto de su cura de rejuvenecimiento con nuevos bríos; era él, ahora, el que no estaba a la altura.
–Dame tiempo mujer, dame tiempo, que ya verás cómo lo consigo –le suplicaba cuando retozaba con una Adela que empezaba a dar serias muestras de impaciencia y amenazaba con volver a su habitación. Eso último ocurría cada vez más a menudo y el ruido de la puerta, al cerrarse tras una Adela insatisfecha, era un «pum» semejante al del pisotón rabioso infligido por Don Anselmo a cada peldaño impar de la maldita escalera. En los pares, tenía que reprimir su rabia y pisar más suave para reponerse y poder llegar vivo arriba. A sus años, hasta la rabia tenía que salir con cuentagotas.
Aquel día al entrar en la notaría y como cada día desde hacía más de veinte años, Rosario le recibió con su –Buenos días Don Anselmo– tan falto de brillo como el latón de la placa de entrada; ni una palabra más, ni una menos, para acompañar a una sonrisa de puerta entreabierta con cadena y retenedor.
Hacía mucho tiempo ya que el notario no se esforzaba por ser amable con esa mujer, que no tenía más sex-appeal que el paragüero de su despacho y, si en algún momento sentía una pizca de remordimiento, se preguntaba ¿acaso soy amable con el paragüero?... ¿no?... ¡pues entonces!
Nada más entrar, echo de menos el tecleo de los ordenadores de sus becarias y pensó que la puntualidad y la juventud debían de estar reñidos.
–Cuando mis becarias hayan llegado, hágales pasar a mi despacho –ordenó Don Anselmo– que hoy habrá que revisar muchos asuntos.
Luego, empujó la puerta acristalada de su despacho que pesaba más que un muerto y, antes de que se cerrara del todo, Rosario, con la mirada fija en los zapatos de él –unos magníficos zapatos hechos a medida–, le recordó como dirigiéndose a ellos:
–Creo que el señor notario se ha olvidado de que Estela y Mirta ya acabaron las prácticas. Estamos esperando a otras dos jóvenes pero no llegarán hasta mañana.
Lo de mirarle los zapatos era una cosa que Rosario hacía a menudo y que exasperaba a Don Anselmo; había llegado a preguntarle si quería que le diera el nombre del artesano que se los hacía, a lo que ella había respondido ruborizándose:
–Oh no, lo siento Don Anselmo, son cosas mías.
¡Cuantos contratiempos en una misma mañana! Don Anselmo no pudo impedir que se le activará ese tic que tanto disgustaba a Adela y que procuraba neutralizar en su presencia. Era un tic de fastidio, que consistía en un chasquido de lengua sincronizado con un estiramiento de comisura de labios.
¡Un día entero con aquella mujer tan rara!… me tiene harto con esa manía suya de mirarme los zapatos como si tuviera uno de cada color o hubiese pisado una mierda por el camino o yo qué sé, pensó el hombre decidido a encerrase en su despacho y no permitir que Rosario entrara.
Ya sabía que al darle la orden de que nadie le molestara, Rosario se haría la ofendida, pero le era igual; ¡bastante con que tenía que colocar su sillón de orejas mirando hacia la pared, para no tener que verla a través del cristal de la puerta!
–¿Cómo se te ocurrió poner una puerta acristalada de entrada de bar en un despacho de maderas nobles! –le había recriminado su mujer al pasar un día por la notaría.
Don Anselmo había farfullado algo sobre decoración de vanguardia que no la convencieron, pero la cosa era salir del paso como fuera si quería mantener en secreto lo de su claustrofobia.
Luego, con el paso del tiempo, se fue alegrando cada vez más del cambio de puerta de madera a puerta acristalada. Las becarias que se sucedían en la notaría eran todas muy jóvenes y verlas moverse de acá para allá, verlas contoneándose para poder abrir la puerta cuando entraban en su despacho cargadas con carpetas y demás, era un espectáculo que le alegraba la vista y le cosquilleaba la entrepierna. De cosquilleo en cosquilleo tenía la esperanza de que, como en el caso de las pilas recargables, podría llegar a casa motivado y listo para los retos que le lanzaba la nueva Adela. Eso sí, había que reconocer que Don Anselmo era todo un señor y, para más discreción, había hecho instalar un espejo en la pared frente a la puerta, para poder observar a sus empleadas desde la butaca girada; además, lo del espejo añadía a esas maniobras de aperturas y cierres de puerta un matiz más travieso.
Pero aquel día, no había espectáculo y, sentado en su sillón de orejas de cara a la pared, se sintió como cuando, de pequeño y por razones que a él siempre le parecían injustificadas, había tenido que someterse a un castigo de ese tipo. Pero esa vez no era Don Macario, su profesor de ciencias, ni Don Prudencio, el párroco que le acusaba de beber vino de misa a escondidas, los que se lo habían impuesto; no, ahora eran mujeres, siempre mujeres las que le hacían la vida imposible desde que se habían creído esa patraña de que eran iguales a los hombres en todo. Furioso, empezó entonces a cavilar sobre lo que él les haría a todas esas engreídas si tuviera la ocasión y, a juzgar por la fuerza del cosquilleo que le volvió a despertar la entrepierna, debieron de ser cosas terribles.
¡Ah no!, está vez no voy a desaprovechar la ocasión y dejarlo para más tarde con Adela, se regocijó el notario y, poniéndose manos a la obra, se olvidó por completo de la puerta acristalada, del espejo, de Rosario que podía irrumpir en su despacho en el momento más inoportuno, de que era ya muy viejo y de que todas las mujeres eran unas inútiles.
Cuando al reabrir los ojos después de su momento de gloria, descubrió a Rosario mirándole en el espejo y ofreciéndole amablemente sus servicios, Don Anselmo, más indignado que abochornado, no pudo levantarse de su asiento hasta bien entrada la tarde y tanto pensó y se dijo, que al pobre sillón se le pusieron las orejas gachas. El hombre –que no el sillón–, juró no volver a fiarse nunca de nadie y menos aún de los paragüeros.
Pero de eso hace ya más de un año y en un año algunas cosas pueden cambiar.
Entre Adela y el hombre todo ha ido a peor.
Entre las becarias y el notario todo sigue tan acrobático.
Entre Rosario y Don Anselmo las miradas y los silencios parecen haber adquirido cierto matiz prometedor o, por lo menos, eso es lo que a él le gusta pensar. Los «buenos días Don Anselmo» de su secretaria le parecen centellar en sonrisas de puerta derribada.
Por eso, Don Anselmo sigue atento las idas y venidas de Rosario, no sea que un día se vuelva a mostrar tan dispuesta y que, por segunda vez, lo pille desprevenido, se vuelva a mostrar ingrato y que, como un cretino, no lo sepa aprovechar.
PD: Si esta historia hubiese sido contada desde el punto de vista de las becarias, no os habríais vistos obligados a leer cuatro largos folios. Así hubiese quedado:
«El Don Anselmo ese es un viejo, verde y capullo, y su secretaria una pobre desgraciada que daría lo que fuese para pegarse un buen revolcón con él, suponiendo, claro está, que supiera de qué va eso del revolcón.»
2 comentarios
dominique -
Diego -